De la convicción perdida
Mi primer contacto con la Virgen de Guadalupe se remonta a aquellos felices años de mi niñez en que, aunque no se ha perdido, era más que arraigada la costumbre de vestir a los niños de inditos el 12 de diciembre, para visitar los templos en que se guarda veneración a esa muy mexicana advocación de la Madre de Dios.
Si bien mis padres formaban pareja y eran los señores de la casa, era mi abuela la que administraba y dirigía el hogar y, por ende, la encargada de vigilar nuestra educación, incluyendo la levantada temprano para ir a la escuela, la supervisión de las tareas, e incluso, de paso y por lógica, inculcarnos los principios morales y religiosos bajo los que nos formamos mis hermanos y yo.
Tal era su dedicación, quizás por que no le quedaba otra o porque en realidad así era, que las primeras letras me las enseñó ella a muy temprana edad. No cumpliría yo los cuatro años cuando ya me sentaba por las tardes a un lado de la máquina de coser, silabario en mano, para hacerme repetir en monótonas sesiones el famoso "mmm eme eme mi mama me mima", al sonsonete igualmente monótono del pedal que con su traca traca rítmico remendaba los rasgones de las infantiles ropas, o confeccionaba nuevos vestidos y pantalones para los nietos.
Era enérgica, dura, pero cariñosa, sobre todo conmigo por razones que tardé muchos años en comprender; sin embargo, no la recuerdo muy amante de la iglesia. Veneraba sí, con especial devoción, a una virgen que ahora poco veo: la Virgen del Perpetuo Socorro, dibujada con rasgos medievales en los que prevalecía el azul y el oro, tanto en sus ropajes como en un marco especial que se extendía a todo su rededor, dándole aún más acentuada esa imagen renacentista que yo admiraba. No la recuerdo yendo a misa, con muy contadas excepciones en que toda la familia asistía, principalmente cuando se celebraba algún acontecimiento como un bautizo o primera comunión.
De la misma forma recuerdo a mis padres. El domingo no era precisamente un día en el que la familia asistiera a misa regularmente. No eran ateos, no, pero mi padre tenía una muy especial forma de creer. Llamaba a Jesús "el hermano Dios" y a la Virgen de Guadalupe "mi Lupita". A la cabecera de su cama, desde que yo tengo uso de razón, tenía un gran cuadro con la imagen de la guadalupana, tanto en la casa de México, en la que vivían mis tres hermanos mayores, hijos de su primer matrimonio que le hiciera feliz y viudo, como en Puebla, en la casa que habitábamos mis otros siete hermanos, mi abuela y yo. Mi madre, en esa época, siempre andaba con él viajando de México a Puebla... y de Puebla a México. El era Vista Aduanal y se hacía cargo de la oficina fiscal en la Automotríz O'farrill. Aún eran incipientes sus relaciones con Don Romulo, el viejo, otro adorador de la guadalupana, que más tarde sería uno de sus más grandes amigos.
Así pues, los doce de diciembre, muy temprano nos levantaba Magüe -como le llamábamos a mi abuela- y nos empezaba a vestir con los atuendos indígenas que desde días antes habían preparado ella y mi madre; nos pintaban con un lápiz-tinta pestañas, patillas y bigotes -aún no existían los lápices de cejas- y nos colgaban huacalitos comprados en el mercado, adornados con frutas hechas de madera, detenidos por unos ayates pequeños tejidos exprofeso, calándonos un sombrero de palma con el ala doblada al frente y ahí mismo, pegada, la imagen de la guadalupana. Al principio, cuando aún faltaba el dinero, recuerdo que nos hacían los huaraches con cartones, recortando tapas de cajas de zapatos, -total, para que duraran unas cuantas horas- y nos llevaban a "la villita" como se le decía al Templo de Guadalupe en el Paseo Bravo.
Algunas veces, no recuerdo porqué, nos llevaron a México, a la mera Villa de Guadalupe, en ese entonces aún venerada en el bellísimo templo construido a instancias del Indio Juan Diego y que años después, debido al peligro que significaba por su hundimiento, cerraron tras construir la magnificente Basílica que ustedes conocen ahora, obra de Don Pedro Ramírez Vázquez, otro venerador secreto de la Virgen de Guadalupe.
Al principio, era tan sólo el entusiasmo de niño el que me hacía esperar con ansia el doce de diciembre, más por el trajecito de indito y por la salida, que por devoción. El autóctono disfraz hacía que todos nos chulearan; la salida significaba paseo, incluyendo la compra de golosinas que desde siempre han atraído a todos los niños del mundo: los caramelos, el algodón de azúcar, los globos, y muy de aquella época, las pepitas y los huesitos salados. Las pepitas aún las venden, son las pepitas de calabaza tostadas y saladas que aún compran ustedes. Los huesitos eran, como les decíamos años después, los pistaches mexicanos. Eran huesitos de capulín también tostados y salados que comprábamos sin repelar, sin reparar en que quién sabe cuántas bocas extrañas habrían comido los capulines, y por fuerza chupado los huesitos, antes de que éstos fueran a parar al comal de la vendedora.
Por ahí deben quedar algunas fotos de cuando nos llevaban a La Villa, porque la foto era obligada, ya fuera de pie a un lado de una inmensa imagen de la guadalupana, o muy revolucionariamente montados, con cananas cruzadas y rifle de palo en mano, en gallardo caballo de cartón parado estoicamente sobre una tabla con ruedas que hacía al dueño-fotógrafo más fácil su transportación.
Y no se diga de los atracones de tacos, chalupas, quesadillas y mil fritangas más que formaban parte del ceremonial a la salida de la iglesia, incluyendo -y nunca me expliqué porqué- tremendos huacales repletos de "pan de muerto" que entonces sí sabían a huevo aunque no pintaran de amarillo.
La visita a La Villa en México, o a la Villita en Puebla, obligaba a escuchar misa y al párroco que, año con año, repetía la historia del Milagro del Tepeyac mientras, a nuestros ojos de niños, la cándida faz de la guadalupana se iluminaba con más claridad al tiempo que las apariciones se recordaban. Todos creían entonces; nadie dudaba.
No era ajeno ver llegar, cargando orgullosos a sus hijos también vestidos de inditos, a jerarcas y funcionarios que saludaban a todos, recogiendo en las callosas y morenas manos, al estrecharlas, el respeto y la admiración que sentía un pueblo por sus gobernantes o personas principales. Y que conste que no hablo de una alejada población de la montaña. No. Hablo de dos de las principales ciudades del país: la propia capital y la Angelópolis.
Yo no sé qué era. Quizás porque el recuerdo de la revolución aún estaba fresco en la mente de los mexicanos. Eran apenas los cuarentas. No habían pasado veinte años del fin de la lucha armada, y menos de la alzada cristera. Era, como ahora, un México habitado por un 95% de creyentes. Pero no había vergüenza en reconocer sus credos. Fue más adelante, argumentando las Leyes de Reforma y hablando del rompimiento iglesia-estado, suscitado casi un siglo atrás, que muchos empezaron a renegar de sus creencias y se volvió tabú ser funcionario gubernamental y creyente al mismo tiempo. Y no es que en sí sea bueno o malo creer o no creer. Simplemente creo que la falla está en no saber ser firme, fiel a sus principios. Quien no es fiel a sus principios no puede ser fiel a nada. Posiblemente de ahí venga el rompimiento de los valores que ahora tanta falta nos hacen.
Ya Don Plutarco Elías Calles renegaba, sí, pero de dientes para afuera. El, como muchos otros y por muchos años, ante el pueblo decía ser fiel a Juárez y sus Leyes de Reforma, (pobre Benito, como te han tomado de pretexto) y en la intimidad recibía la comunión o celebraba festejos religiosos familiares...en su propia capilla familiar.
Me viene a la mente la boda de la hija de un presidente de la república con el hijo de un gobernador poblano, cuya ceremonia religiosa se hiciera muy en secreto y para lo cual se rehabilitara por completo, y a un altísimo costo, toda una ex-hacienda incluida, claro, la capilla. Los invitados fueron selectos. Tuve el gusto de contarme entre ellos, al igual que otros tres periodistas. La nota social de la ceremonia religiosa nunca salió a la luz pública. A pregunta expresa, me decía el gobernador: "Mira Paco, pa'que le movemos al agua. Así son las cosas en nuestro país y ni modo..." El, en sí, era un comecuras endemoniado. Por eso mismo me causó risa cuando, años después, se le nombrara Embajador ante la Santa Sede.
Pero, volviendo a lo nuestro, no puedo dejar de recordar esos tiempos en que incluso los propios medios de comunicación, muchos menos que hoy, transmitían eventos especiales con motivo del Doce. Algunas radiodifusoras programaban radionovelas exprofeso que se iniciaban una semana antes y concluían una semana después. En todas las fábricas, en cada taller, en cada negocio, en cada casa, se adornaba con esmero el altar dedicado a la Guadalupita que existía en cada uno de ellos. Yo no sé cómo le hacían los padres de familia trabajadores, pero tanto acompañaban a su familia a la visita del templo, como asistían a los eventos especiales de sus centros de trabajo que además organizaban fiestas, encuentros deportivos y, si mal no recuerdo, hasta existía una carrera ciclista nacional llamada Guadalupana que se corría por esas fechas, organizada por el Coronel José García Valseca, dueño de los Soles, periódicos que conformaban la Cadena García Valseca y mucho después, gracias a las triquiñuelas del presidente Luis Echeverría que despojara cínicamente al coronel, la Organización Editorial Mexicana.
Todo México se volcaba en el fervor guadalupano. No había casa o empresa que no lo celebrara. Viene a mi memoria el rampante, pero simpático judío, patrón de mi Tío Salvador que, judío y todo, organizaba con atingencia los festejos guadalupanos en su fábrica de ropa del D.F. y ¡pobre de aquél que faltara! porque se lo comía vivo. Era el único día en que lo veía yo sonreír.
Otro más, sirio-libanés, dueño de almacenes de corsetería, bonetería y telas, padre de uno de mis compañeros de escuela, arrastraba a toda la familia para celebrar con sus trabajadores el doce de diciembre, haciendo comelitones que dejaron huella en la sociedad angelopolitana.
Claro está que los festejos no eran privativos de la sociedad capitalina y/o angelopolitana, no, se realizaban a todo lo largo y ancho de la república.
Desde entonces se acostumbra el llevar las mañanitas a la Virgen; primero lo hacían unos cuantos artistas devotos realmente de la Morena del Tepeyac y el público en general, ahora es escaparate de muchos cantantes en un acto que más es un programa de televisión en vivo, en el que no participa para nada el pueblo, que un acto piadoso como antes.
Afuera, en los atrios de todas las iglesias, los danzantes folklóricos competían por grupos, algunos de los cuales bailaban sin parar por más de treinta y seis horas, dándole el toque pagano a la celebración religiosa.
No se diga de los peregrinos. Muchos organizaban verdaderas romerías que llegaban a la Basílica -y a otras iglesias guadalupanas- provenientes de todas partes del país. Las peregrinaciones se hacían a pie desde esos lejanos lugares. Salían con mucha anticipación. Otros lo hacían en bicicleta. Muchos más, al llegar a la Glorieta de Peralvillo, que era en donde principiaba la Calzada de Guadalupe, iniciaban un recorrido a todo lo largo de sus doce kilómetros...de rodillas! Algunos, menos fervorosos, lo hacían al llegar a la entrada del atrio mismo. Todo para "pagar mandas a la virgencita" que iban desde el milagro de sanacion concedido por alguna enfermedad, hasta la jura de abstención que hacían algunos afectos al alcohol y que con eso pretendían alejarse de la bebida por un largo año, complaciendo a su familia, aunque no faltaban las "dispensas" a lo largo de ese año en que se ponían sus buenas guarapetas, para empezar de nuevo la abstención al día siguiente. Algo parecido ahora a las famosas dietas que hacen muchas mujeres a lo largo del día, pero que compensan en el refrigerador en una especie de "dispensa" por las noches.
Había de todo. Podía observarse a peregrinos o visitantes que rezaban con verdadero fervor, agradeciendo o pidiendo favores a la virgen. Algunos, incluso, lloraban a lágrima viva durante su postración. Otros más tomaban el viaje o la visita como jolgorio dominguero y pasaban "de rapidito" a ver a la Virgen en su nicho, para después dedicarse a la diversión en pleno, incluyendo tremendas borracheras que dejaban hombres...y mujeres...tirados a las orillas del atrio, por dentro y por fuera, dando espectáculos denigrantes, batidos en sus propias necesidades, mientras sus pequeños lloraban de hambre prácticamente abandonados a su lado.
La inmensa mayoría, sin embargo, realmente volcaba su amor por la morenita, subiendo incluso a la pequeña capilla levantada en el mismo lugar de la primera aparición, es decir en la cima del Cerro del Tepeyac, para tomar agua del pozo o disfrutar la entonces maravillosa vista que desde ahí se tenía del Distrito Federal, gracias al también entonces transparente aire que le envolvía.
Los festejos de la Guadalupana eran, en aquellos días, una honra para México y orgullo de los mexicanos. Aunque llegaban delegaciones de diversos países de América, también arribaban por su cuenta cientos de extranjeros, sobre todo norteamericanos, italianos y españoles, unos a rendir su culto, otros con la curiosidad, científica o no, de conocer nuestras costumbres.
Eran, como quiera que sea, días inolvidables en los que el hombre decía “creo”...y lo demostraba a su modo. Manifestaba su fe y con ella sus principios, principalmente su convicción. Ser católico, ser guadalupano, ser priísta, era una honra para cualquiera, y más lo era manifestarlo a pecho abierto! No se diga ser funcionario...aunque usted no lo crea, era honroso ser un funcionario público, aunque fuese un humilde cartero. Recuerdo a Don Enrique, cartero de la zona en que yo vivía, que decía orgulloso cuando le preguntaban en que trabajaba: soy cartero! Mientras algunas otras señoras, de esas que en todo están, reafirmaban con orgullo y admiración: es federal!
El doce de diciembre y, más que éste, el culto a la guadalupana era un verdadero milagro de unidad nacional, pero sobre todo de convicción.
Algo muy parecido, guardadas las distancias, al milagro priísta que se generaba entonces, verdadero ejemplo de unidad nacional y también de convicción. Creo que, apartándonos un poco en la historia de la historia, el mejor ejemplo de todo esto fue el caso de la expropiación petrolera, realizada por Lázaro Cárdenas, y en la que el pueblo entero, sin distingo de credo, razas o condición económica, se volcó con gusto en apoyo al pago de la deuda contraída y en donde el entonces Cuauhtemito entregó su cochinito. Se era quien se era. Nadie se andaba con medias tintas siendo hoy priísta y mañana de izquierda, ni aquí católico y enfrente ateo. Eran otros tiempos. Se creía en Dios, en la Virgen, en la buena fe de nuestros gobernantes y en la honestidad de los funcionarios. Había, pues, convicción.

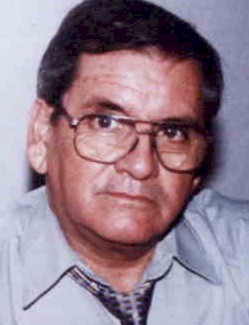

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home